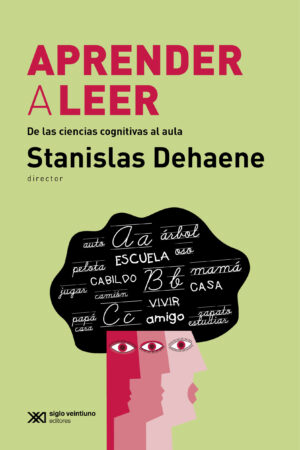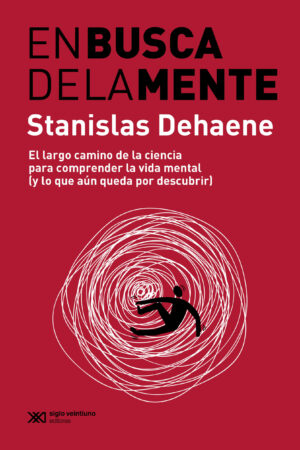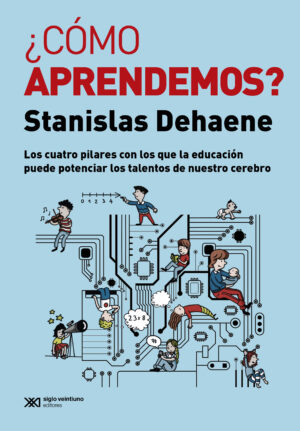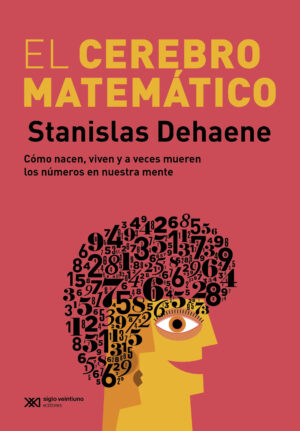Catálogo
Mostrando los 6 resultadosOrdenado por los últimos
Aprender a leer
Stanislas Dehaeneciencia que ladra...
Entre los 5 y los 7 años de edad, casi todos los niños aprenden a leer. Aunque a los adultos esto nos parezca un hecho natural, se trata de una verdadera proeza que causa una revolución en el cerebro. Stanislas Dehaene, protagonista de los descubrimientos neurocientíficos más importantes, explica las claves de la ciencia de la lectura y su puesta en práctica en la escuela, para orientar a los padres y los maestros, que acompañan a los niños en su hazaña.
Este libro describe el funcionamiento del cerebro que lee, y explica que aprender a leer consiste en tomar conciencia de las estructuras de la lengua oral y conectarlas eficazmente con el código visual de las letras. Atentos a la aplicación de sus conocimientos en la escuela y en el ámbito familiar, Dehaene y su equipo no se limitan a un único método óptimo: ofrecen una serie de principios educativos que facilitan el descubrimiento de la lectura. Así, los juegos con los sonidos de las palabras, tanto como la atención debidamente concentrada, permiten acelerar la automatización del desciframiento, y liberar recursos en la mente para dedicar a la comprensión de los textos. El avance gradual, la diversidad de ejemplos y la adaptación al nivel de los niños contribuyen a mejorar la enseñanza, garantizando la diversión en el aula. La clara y ágil
explicación no pierde de vista las posibles dificultades, como la adquisición de la lectura en medios desfavorecidos y también la dislexia.
Con la convicción de que una política educativa rigurosa y estimulante para los maestros puede traer sus frutos, se presentan aquí experiencias exitosas que aplicaron estas ideas y también una orientación pedagógica basada en las dificultades propias de nuestra lengua. Aprender a leer confirma con creces que es deseable y posible atravesar el puente que lleva de los laboratorios a las aulas.
En busca de la mente
Stanislas Dehaeneciencia que ladra...
Cunde en nuestros días la ilusión de que la neurociencia puede explicarlo todo: los sueños y las adicciones, las dificultades de aprendizaje, nuestras decisiones financieras y nuestros consumos, los trastornos de la alimentación y los sentimientos religiosos. En la vereda de enfrente, los escépticos insisten en que la mente es un misterio
demasiado complejo para nuestro limitado entendimiento. ¿Cuánto hay de cierto en estas posiciones?
Para responder esa pregunta sin soluciones mágicas, Stanislas Dehaene, uno de los mayores expertos en la materia, nos propone un atrapante recorrido por las investigaciones de la psicología cognitiva experimental. En estas páginas, sistematiza las evidencias que nos confirman que estamos hechos para conocer y conocernos, así como los experimentos y análisis que permitieron adentrarse en los mecanismos de la mente. Poco a poco, el trabajo conjunto de un ejército de disciplinas –la psicología, la neurobiología, la antropología, la física, la matemática, la computación y la filosofía– logró descubrir y entender procesos fundamentales: cómo hace el cerebro para contar hasta diez, para leer sus primeras palabras, para saber que es parte de un cuerpo que siente, se mueve y se emociona (y cómo todo eso le permite tomar decisiones).
No fue fácil llegar hasta aquí, y falta mucho para dar por resuelto el desafío, pero el optimismo está bien fundado. Los nuevos avances en la comprensión de la vida mental prometen revolucionarias mejoras para la salud y para la educación, lo que redobla la expectativa. Así, este maravilloso libro nos aporta una primera lección para saber dónde está y hacia dónde va el estudio de eso que nos es tan cercano y a la vez tan misterioso: nuestra propia mente.
¿Cómo aprendemos?
Stanislas Dehaeneciencia que ladra...
El cerebro humano es una máquina extraordinaria, capaz de transformarse a sí misma a partir de la experiencia y de albergar talentos que nos vuelven únicos como especie: lenguaje, lectura, matemáticas, creación artística. La más asombrosa de sus facultades es sin dudas la del aprendizaje, aquella que nos permite no solo adaptarnos a las circunstancias, sino también lanzarnos con entusiasmo en busca de lo desconocido.
Un bebé aprende más rápido y más profundo que cualquier dispositivo de inteligencia artificial. Y por si esto fuera poco, los seres humanos han inventado un medio de inconmensurable eficacia para expandir su fabulosa capacidad. ¿Robots inteligentes? ¿Supercomputadoras? No: la escuela, esa poderosa institución de alcance masivo que acelera el desarrollo de nuestras habilidades y la transmisión del conocimiento acumulado por generaciones.
Reuniendo aportes de las neurociencias, la psicología cognitiva, la informática y la pedagogía, ¿Cómo aprendemos? explora en detalle las investigaciones acerca del aprendizaje y sus fundamentos biológicos: ¿cuáles son los procesos neuronales implicados?, ¿por qué la infancia y la juventud son tan sensibles?, ¿podemos seguir aprendiendo toda la vida?, ¿cuánto hay de innato y cuánto de adquirido en los dominios más relevantes de nuestro conocimiento? ¿Todos somos iguales a la hora de aprender? ¿Cuál es el rol de la memoria, de la atención? ¿Qué papel cumplen la nutrición, el sueño o la actividad física en el desarrollo? ¿Qué función tiene el error?
Pero Stanislas Dehaene, célebre científico y presidente del Consejo Científico de Educación Neuronal de Francia, no se queda en el laboratorio: para que todos podamos aprender a aprender, plantea con claridad las consecuencias prácticas de estos descubrimientos. Entre ellas, destaca el valor intrínseco del juego, el placer y la socialización, pero también de la concentración, la práctica continuada y la evaluación. De la mano de los cuatro pilares del aprendizaje -la atención, el compromiso activo, el buen feedback y la consolidación-, lleva recomendaciones precisas para implementar en familia y en la escuela de manera cotidiana.
El cerebro matemático
Stanislas Dehaeneciencia que ladra...
¿De dónde vienen realmente los números y cómo llegan a nuestra mente? ¿Por qué algunas personas tienen facilidad para lidiar con ellos y a muchas otras les resulta tan difícil dominarlos? Este libro ofrece respuestas a estas y otras apasionantes preguntas que delinean lo que Stanislas Dehaene llama “el sentido del número”: nuestra capacidad para representar cantidades y, con un poco de esfuerzo y otro de educación, para entender esos símbolos abstractos, relacionarlos, sumarlos y, con un esfuerzo más, multiplicarlos o dividirlos. Al igual que la percepción del color o el reconocimiento de la ubicación de objetos en el espacio, este sentido ¡está instalado en nuestro cerebro!
El autor inicia su recorrido con el descubrimiento de que los animales -ratas, palomas y chimpancés- pueden realizar algunos cálculos sencillos, y de que los bebés poseen una intuición innata para reconocer cantidades y comparar magnitudes. Nos cuenta también qué les ocurre a pacientes con lesiones cerebrales que pierden la capacidad para determinar cantidades triviales, o cómo los llamados “idiotas sabios” son incapaces de operaciones mentales simples y hasta de valerse por sí mismos, pero pueden ser genios en matemáticas. El viaje nos lleva además por el origen de los números, nos explica la influencia del lenguaje en el cálculo (por qué, por ejemplo, los alumnos chinos tienen más éxito con las matemáticas que sus pares occidentales), y hasta qué pasa con culturas sin palabras para los números, o que sólo pueden nombrar cantidades hasta cinco.
Las investigaciones de Dehaene -un genio de la neurociencia mundial, que ya nos deslumbró con sus descubrimientos sobre capacidad lectora y sobre la conciencia en el cerebro- lograron comprender el papel de pequeñas áreas discretas de la corteza parietal humana en las distintas operaciones matemáticas y demostraron el asiento biológico de nuestro sentido del número, aquel que empleamos de manera inconsciente desde que tenemos uso de razón, y seguramente antes también. Con su prosa clara y fascinante, el autor nos invita a pasear por cuentas, cantidades, mapas, surcos corticales para, una vez más, conocernos a nosotros mismos y a esa impresionante máquina que llevamos sobre el cuello y entre nuestras orejas.
Botánica para comer
Joaquín Aisciencia que ladra...
Hacer una ensalada es solo el comienzo. Y, digámoslo, un comienzo bastante rudimentario: de hecho, las plantas están llenas de posibilidades culinarias que ni siquiera imaginamos. Este libro viene a descorrer el velo que no nos permite ver en toda su plenitud a verduras, frutas, raíces, semillas y flores, y nos muestra cómo incorporarlas más y mejor en nuestras recetas de todos los días.
Con tanto rigor científico y gastronómico como genuino entusiasmo, el autor —biólogo, asesor gastronómico y formador pionero de cocineros en las bondades del mundo vegetal— recorre las plantas desde la raíz hasta la flor, deslumbrándonos a cada paso. Así, aprendemos a ver a papas y zanahorias como reservas de energía; a la profusión de colores de los frutos como estrategia de dispersión; a los condimentos como defensas químicas de las plantas. Y nos deja consejos prácticos y sencillos para ampliar la variedad que conseguimos y sumarlas a nuestros platos de maneras innovadoras.
La cocina profesional o amateur —sí, este es un libro para todo público—, allí donde compartimos delicias y nos encontramos con otros, es un excelente lugar para “reconectar con las plantas”, como insiste el autor, y entenderlas como un bello regalo de la naturaleza y la base de una alimentación más diversa. Prepárense para una travesía que les cambiará la forma de ver (y saborear) el mundo vegetal.
Algo anda mal
Sergio De Régulesciencia que ladra...
Cuando la realidad desafía a la teoría, nacen las ideas que cambian el mundo.
¿Qué es una “anomalía” en la ciencia? Para Sergio de Régules, es una oposición entre teoría y realidad, un desacuerdo de los que suelen retar a la comunidad científica, dividiéndola entre quienes defienden las ideas establecidas y quienes buscan revolucionarlas. Este libro explora el desconocido mundo de las anomalías científicas: una anomalía es, en realidad, tierra fértil para postular nuevas entidades, corregir errores experimentales o incluso transformar por completo nuestra comprensión del universo. En este sentido, el autor nos invita a reflexionar sobre cómo lo inesperado, lejos de ser un error, es el gran motor de la ciencia, pues estimula la creatividad y la búsqueda de nuevas explicaciones.
Desde los malentendidos de Galileo sobre Saturno hasta la exasperante precisión de las teorías de Einstein, las ideas equivocadas o incompletas pueden llevar a revelaciones trascendentales. Algo anda mal celebra la creatividad y el poder de la duda en nuestra búsqueda del conocimiento. Esta es la lectura ideal para curiosos, amantes de la ciencia y toda persona que quiera abandonar para siempre su miedo a equivocarse.